Extractos - José Díez Faixat
De la muerte y el renacimiento
Por José Díez Faixat Versión PDF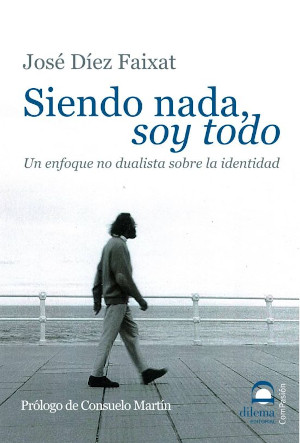
El Sí mismo es eternamente inmutable y, por tanto, sin nacimiento ni muerte. Sus innumerables reflejos fenoménicos, por el contrario, son permanentemente cambiantes y, por tanto, están naciendo y muriendo a cada instante. La comprensión de esta doble condición de la única realidad no dual, clarifica en gran medida los fenómenos de la muerte y el renacimiento.
Nuestra naturaleza última nunca entra en el mundo del tiempo y, por consiguiente, es eternamente no nacida. Esta es la suprema verdad: nada ni nadie ha nacido jamás. Y lo que no nace, tampoco muere. Por eso, se puede decir que el Sí mismo no nacido, o nacido solamente en apariencia, es absolutamente inmortal. Todos sus reflejos fenoménicos, sin embargo, tienen un comienzo en el tiempo y, por tanto, habrán de tener también un final. Pero el surgimiento o la desaparición de esos yoes reflejados no afectan lo más mínimo a su inmaculada fuente, siempre fresca y nueva. Desde la perspectiva del Sí mismo, no existe el menor cambio de la vida a la muerte. Por eso, "el sabio, al morir, no desea ir al cielo: está allí ya mucho antes de que su corazón se detenga". Y en el mismo sentido, también se dice que "aquel que muere antes de morir, cuando le llega la hora de la muerte, no muere". Y se aconseja que "mientras vivas, hazlo como una persona muerta, completamente muerta", porque "cuando dejes de existir, sabrás donde descansa tu verdadera gloria". La liberación, de hecho, no es sino descubrir esa eterna realidad no nacida, que es ahora, y siempre ahora, puesto que es anterior al tiempo mismo. Un inagotable presente sin duración que genera y acoge todos los mundos eternamente.
El Sí mismo no muere porque nunca nació, pero el yo reflejado nace y muere en cada momento. "Todo, excepto Dios, perece". El eterno presente del Sí mismo infinito se focaliza, de instante en instante, en cada ahora fugaz de sus reflejos individuales. El momento presente nace y muere, así, desde y hacia su fundamento atemporal sin lapso alguno, en un abrir y cerrar de ojos. Todo el mundo fenoménico está, pues, en una continua danza de creación y destrucción. Si queremos comprender la muerte, basta con prestar atención al surgimiento y a la desaparición de la experiencia presente. Nacemos y morimos, simultáneamente, en cada momento. La dinámica circular del nacer y el morir constituye el principio fundamental del universo evolutivo. No es posible vida nueva sin muerte previa. Ni renacimiento sin destrucción. Ni creación sin terminación. Sólo en el completo desprendimiento de todo, puede llegar lo nuevo. Sólo entregándose sin reservas a la muerte en cada instante, es posible descubrir la creatividad eterna de la vida. Sólo en el abandono total tiene lugar la plena renovación.
La realidad plena del Sí mismo es eterna e inmutable, pero sus innumerables reflejos parciales están transformándose constantemente. Debido a la identificación exclusiva con estos reflejos finitos, la simple perspectiva de la muerte produce un terror inmediato, pues se interpreta como la disolución completa de la propia realidad. La visión limitada del yo fenoménico no es capaz de percibir que la danza permanente de la vida y la muerte afecta tan sólo al mundo de las formas compuestas, y que la simple energía-conciencia originaria permanece eternamente inmutable, abrazando en su quietud absoluta todos los movimientos relativos del universo manifestado. Mientras haya identificación con el ego habrá temor, pero cuando uno ya no se identifique con nada, el juego del nacimiento y de la muerte carecerá por completo de negatividad. Al disiparse la creencia en el yo separado, se comprenderá, diáfanamente, que tras la rueda del nacer y el morir, no hay "alguien" que nazca o muera. Que las nubes van y vienen, pero el cielo permanece inalterable. La única solución ante el aparente problema de la muerte consiste, pues, en darse cuenta del carácter ilusorio de la sensación de identidad separada, y en descubrir vivencialmente, aquí y ahora, la propia naturaleza última, común a todas las cosas.
El yo fenoménico dura tan sólo un instante. Nace y muere en cada presente de la vida. No hay, por tanto, una entidad substancial y permanente "detrás" de las experiencias transitorias del mundo relativo. Cuando se descubre este simple hecho en toda su evidencia, cuando se comprende, sin sombra de duda, que nunca ha existido la persona separada que se creía ser, la temida muerte, automáticamente, deja de plantear la menor preocupación. Basta con darse cuenta que el yo fenoménico ha estado muriendo y renaciendo en cada momento de la vida, para abandonar toda resistencia a ese incontenible flujo circular de creación y destrucción, y descubrir, así, al eterno Sí mismo, vacío y pleno, desde y hacia el cual surgen y retornan todos sus efímeros reflejos. La verdadera inmortalidad no es, pues, la permanencia interminable del yo fenoménico, sino, al contrario, la comprensión de su completa e instantánea fugacidad. No tiene que ver, por tanto, con la eliminación de la muerte para alcanzar una supervivencia eterna, sino con la trascendencia del nacimiento y de la muerte y el descubrimiento de la atemporalidad de su fuente común. Inmortalidad no es, en ningún caso, sinónimo de continuidad.
En cada instante, el eterno presente del Sí mismo infinito se proyecta en el mundo del tiempo. Partiendo del polo energético originario, se focaliza en el ahora fugaz de un yo fenoménico emplazado en nivel determinado del espectro, y retorna a su fundamento atemporal por el polo consciente final. Cada momento del tiempo recapitula, así, la totalidad de la gran cadena del Ser a través de una forma finita concreta… [...]
El yo reflejado, como hemos visto, dura tan sólo un instante, pues está naciendo y muriendo, simultáneamente, desde y hacia el presente eterno del Sí mismo. Si, según nuestro planteamiento, no hay, pues, una entidad fenoménica, substancial y duradera, que pase de un momento temporal a otro a lo largo de la trayectoria aparente de una vida individual, con mayor razón habremos de decir lo mismo en el proceso de renacimiento entre vidas sucesivas. Aun aceptando la validez relativa de esa dinámica transmigratoria propuesta por la filosofía perenne, no resulta necesario plantear la existencia de ningún ente separado y autónomo que protagonice esas sucesivas reencarnaciones. El ser anímico no constituye el asiento último de la identidad, sino que es tan sólo el anclaje fenoménico de un reflejo individual que evoluciona y, posiblemente, transmigra. Insistimos: todos los yoes fenoménicos, egoicos o anímicos, no son sino meros reflejos fugaces de un único Sí mismo que es la identidad real y definitiva de todos ellos. Tal como afirma la filosofía vedanta, en última instancia "sólo el Señor transmigra".
Muchas tradiciones místicas orientales plantean, cada una a su manera, un escape del infinito ciclo de renacimientos. Tanto el hinduismo, a través del descubrimiento del verdadero Yo no nacido, como el budismo, a través de la comprensión del carácter ilusorio del yo fenoménico, ponen de manifiesto que nuestra presunta atadura al mundo temporal es tan sólo una apariencia engañosa. La inmortalidad verdadera no consiste, así, en la perpetuación del ego más allá de la muerte, sino en el despertar del inmutable Sí mismo, eternamente autoevidente, que genera, sostiene y acoge en su lúcida vacuidad absoluta, todo el infinito juego de reflejos relativos del mundo manifestado. Lo que permanece no es, pues, una individualidad temporal fenoménica, sino la pura y luminosa energía-conciencia no dual, siempre presente, que se despliega, de instante en instante, en y como la totalidad del universo. Alcanzar la inmortalidad es, simplemente, comprender el engaño del tiempo y descubrir la evidencia del presente eterno.
En la profundidad de nosotros mismos podemos llegar a vivenciar directamente, aquí y ahora, el estado atemporal, no nacido e inmortal, que descubriremos diáfanamente a la hora de la muerte. En ese momento, todas las estructuras superficiales se desmoronarán y la sensación de identidad separada desaparecerá por completo… Disueltas, así, las formas finitas del mundo relativo que nos distraían y con las que nos identificábamos, aparecerá radiante la lúcida luminosidad del Sí mismo, la "clara luz del vacío" de la que se habla en el budismo tibetano. No será una situación novedosa ni extraña, sino que, al contrario, será simplemente caer en la cuenta de la diáfana y gozosa autoevidencia de ser, siempre presente, que, incomprensiblemente, nos había pasado desapercibida al estar absorbidos por su desbordante juego de reflejos fenoménicos. Por eso, lo importante no es especular sobre lo que sucederá en la próxima vida, si es que la hay, sino investigar en el aquí y el ahora cuál es nuestra verdadera naturaleza. Descubriremos, así, que el cielo no es un ámbito lejano en un futuro remoto, sino la vivencia plena del inmutable presente eterno, que despliega su riqueza infinita en la danza creadora de la vida y de la muerte.