Artículos - Enrique Martínez Lozano
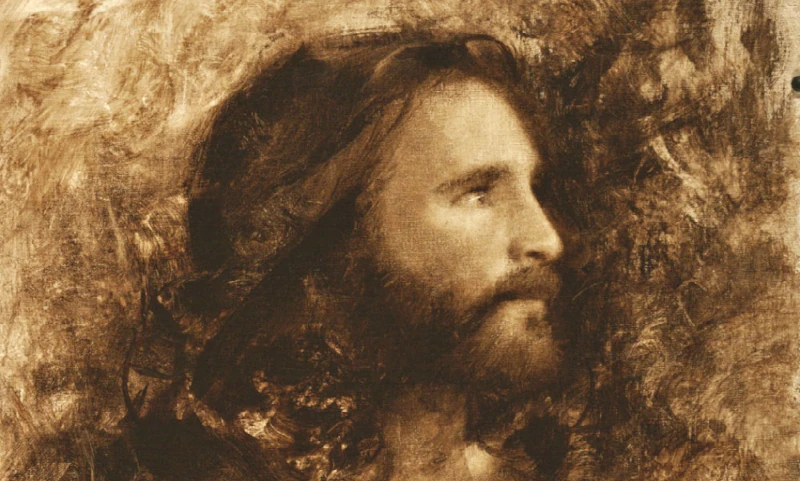
El hombre sabio y compasivo
Una aproximación transpersonal a Jesús de Nazaret
Por Enrique Martínez Lozano Original PDFLo que percibieron sus discípulos
No es posible reconstruir en su exactitud lo que aquellos hombres y mujeres que lo siguieron irían viendo progresivamente en el Maestro de Nazaret. En lo que escribieron sobre él nos llega asombro, admiración, amor, fascinación e incluso absolutización. Da la impresión de que todos los nombres se les quedan pequeños a la hora de hablar sobre él.
De los escritos que han llegado hasta nosotros, quizás sea el cuarto evangelio el que más lejos ha ido al pretender desentrañar el «secreto» de Jesús. Por eso, me centraré en él, con el objetivo de identificar cuáles son los rasgos predominantes en la vida de alguien que, desidentificándose del yo, ha vivido en la conciencia unitaria o transpersonal.
Por otro lado, entre aquellos mismos testimonios, ocupan un lugar destacado los relatos en torno a la resurrección de Jesús, ya que será sobre esa experiencia donde se asiente la fe de aquellas primeras comunidades y, en definitiva, todo el cristianismo. A mi modo de ver, lo vivido por los discípulos puede considerarse una «experiencia transpersonal», por lo que haré también una breve consideración sobre ello.
El testimonio de la comunidad del cuarto evangelio
Al querer descubrir lo que percibieron en él sus discípulos, lo primero que llama la atención es la «explosión» de un testimonio que estremece, el que se encuentra como pórtico de la Primera Carta de Juan, perteneciente a la misma comunidad del cuarto evangelio. Dice así:
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos acerca de la palabra de la vida ―pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó―, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros” (Primera carta de Juan 1,1-3).
Me destaca del texto, expresado como a borbotones insistentes, la sensación de que les faltaran palabras para expresar todo lo que han percibido; como si les resultara increíble a ellos mismos que algo así se pudiera dar. En Jesús, han creído ver la Vida, más aún, «lo que existía desde el principio».
Sabemos que esto ocurre cuando estamos ante alguien que vive en presente, o mejor todavía, que es Presencia. La intensidad de presencia, que se trasluce en toda la persona ―desde su mirada hasta su modo de actuar―, nos sitúa inmediatamente, incluso sin necesidad de palabras, en la vida y en la atemporalidad, en la plenitud de Lo Que Es.
Es seguro que algo de eso producía el encuentro con Jesús. Desidentificado de su yo, asentado de modo estable en la conciencia unitaria, era expresión de la Vida en toda su riqueza y ponía inmediatamente en contacto con el Misterio. Es fácilmente comprensible que aquellos primeros seguidores, en su presencia, se sintieran remitidos directamente a Dios, como el Misterio de Vida y de Luz, a quien el propio Jesús llamaba «Abbá» (Padre).
Algo similar se expresa en el llamado Prólogo de ese evangelio, que presenta y canta a Jesús como «Palabra» (Logos) del Padre:
“En la Palabra estaba la Vida, y la vida era la luz de los hombres...
La Palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre...
A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios...
Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros; y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad” (evangelio de Juan 1,4.9.12.14).
Pero acerquémonos más despacio al evangelio de Juan para anotar algunos de los rasgos más sobresalientes que aquellos discípulos percibieron en este hombre que tanto les transmitía con su sola presencia. Rasgos distintivos de quien ha visto más allá de la mente egoica, porque ha accedido a la conciencia transpersonal, parecen reflejarse en los siguientes textos:
- Jesús aparece como un hombre des-egocentrado, que no busca alimentar su ego («Yo no busco honores que puedan dar los hombres»: 6,41), ni es atrapado por la necesidad («Esforzaos, no por conseguir el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna»: 6,27).
El yo no puede dejar de buscarse y alimentarse a sí mismo, porque de otro modo no podría subsistir. Al no ser consistente, es sujeto permanente de necesidades que le hacen girar sobre sí mismo. Por eso, la des-egocentración sólo es posible cuando se silencia el yo: un camino de silenciamiento que han vivido todos los hombres y mujeres que han vivido su vida como entrega. Hasta que no se silencie, el yo vivirá únicamente en clave de voracidad. - Desidentificado de su ego, Jesús es un hombre libre y osado, que ha perdido el miedo a la muerte: «Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela; soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo» (10,17-18).
Quien ha «muerto» al yo no tiene miedo a la muerte. Porque ha visto que lo único que muere es precisamente el yo. Por eso, hablará de la muerte como de un «sueño» o un «paso» ―ésos son los términos que usa el evangelio―, en la certeza de que la identidad más profunda se halla libre de ella. - Jesús es alguien que no condena. Cuando le presentan a la mujer sorprendida en adulterio, algo que estaba penado con la lapidación, reacciona con una sabiduría que desarma a los jueces y verdugos, y una compasión que rehabilita a la mujer: «Aquel de vosotros que no tenga pecado, puede tirarle la primera piedra... Tampoco yo te condeno» (8,7.11).
El yo vive de representar papeles. Entre ellos, parece sentir predilección por los de juez y víctima. Al juzgar y condenar a otros, el yo cree elevarse por encima de ellos; al quejarse, se coloca en el centro de atención. Por eso, la desapropiación del yo viene acompañada de un abandono de ambas actitudes, la queja y el juicio. La queja se transforma en aceptación lúcida; el juicio en comprensión y compasión.
Se cuenta que un discípulo se acercó a uno de los padres del desierto para preguntarle: «¿Cómo sabré con seguridad que no me estoy equivocando en mi camino espiritual?». A lo que el padre le respondió tajante: «Estarás completamente seguro de no equivocarte cuando no juzgues a nadie». Los discípulos han percibido en Jesús a alguien sabio y compasivo, que ha vivido el no-juicio y el perdón hasta el final, de un modo espontáneo, profundo e ilimitado. - Jesús es alguien percibido como fuente de luz, de verdad y de vida. «Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida» (8,12). «Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (8,31). «Yo digo la verdad» (9,45). «Tú tienes palabras de vida eterna» (6,68). «Yo he venido para dar vida a los hombres, y para que la tengan en plenitud» (10,10). «Mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz» (18,37). Hasta el punto de poner en sus labios esta afirmación: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (14,6).
Como ha quedado dicho más arriba, todas estas palabras no pueden entenderse desde una conciencia egoica. El yo que habla ahí no es el yo separado, la identidad egoica, sino el «YO», en cuanto Conciencia transpersonal.
Ningún ego puede decir: «Yo tengo la verdad». No, lo característico de esa afirmación es que se dice de alguien que se encuentra más allá de su yo... ¡y ésa justamente es la verdad!, no un contenido mental que un sujeto pudiera expresar. Frente a cualquier pretensión o arrogancia egoica de poseer la verdad, es necesario insistir en la inevitable relatividad de cualquier formulación mental, por la razón simple de que la verdad nunca puede ser «objetivada». Dado que la mente no puede no objetivar, todo lo que pueda decir será sólo, en el mejor de los casos, una «señal» que apunte en la dirección adecuada.
Con todas aquellas expresiones, los discípulos tratan de transmitir lo que ellos mismos han percibido en Jesús: en él se les ha revelado el secreto de lo Real. Para ellos, eso equivale, con razón, a tener acceso a la verdad, a la luz, a la Vida. Por tanto, dicho en una fórmula breve, Jesús es el camino, la verdad y la vida, es decir, el «revelador».
Antes de ser considerado como «fundador» de religión alguna, Jesús fue visto por los discípulos como alguien que vivía en profundidad, tenía el don de poner en contacto con el Fondo de la vida, en el que todo se unifica, y, de ese modo, comunicaba vida y verdad: Tenía «palabras de vida eterna», es decir, de plenitud.
Como decía antes, la «verdad» no se refiere a contenidos mentales (o creencias), que se hallan siempre sometidos a la inevitable relatividad del pensamiento, sino justamente a lo que podemos ver en la medida en que nos des-identificamos de la mente y nos desapropiamos del yo. - Junto con los rasgos que acabo de señalar, el cuarto evangelio destaca también estas actitudes de Jesús, que debieron impactar especialmente a los discípulos. De hecho, todas ellas aparecen en lo que se conoce, dentro de ese evangelio, como el «testamento espiritual» de Jesús, que abarca los capítulos 13 al 17 del mismo.
Confianza: «No os inquietéis. Confiad en Dios y confiad también en mí» (14,1).
También los evangelios sinópticos han recogido esta actitud, que colorea gran parte de las parábolas. De hecho, para la Biblia, «creer» es sinónimo de «confiar». Por eso, lo contrario de la fe es el miedo. Sin embargo, entre nosotros, la fe se ha entendido, prioritariamente, como «asentimiento mental» o «creencia»; su contrario era necesariamente el ateísmo o el agnosticismo. Hasta ahí se mostraba el influjo de estar situados en el nivel egoico.
Para el yo, creer es, sencillamente, «tener creencias» ―el yo únicamente puede «tener»―, a las que aferrarse. Pero el yo no puede confiar. El reino de la ignorancia es también el reino del miedo y del sufrimiento.
Al escuchar la palabra de Jesús («confiad»), nos llega en ella la certeza de quien ha visto en profundidad y por eso sabe que, a ese nivel, todo está bien.Paz: «Os dejo la paz, os doy mi propia paz. Una paz que el mundo no puede dar. No os inquietéis ni tengáis miedo» (14,27).
El yo también busca desesperadamente la paz, pero la única a la que puede acceder es la paz «que da el mundo», es decir, el bienestar narcisista, incapaz de convivir con problemas, dificultades o dolor; la paz sensible o la paz de los cementerios.
Jesús habla de «otra» paz, aquélla que puede convivir con las dificultades porque se asienta en otro lugar más hondo y echa raíces en la fuente misma de lo real. Una paz que no desaparece porque surjan dificultades ni aparezca el dolor o la muerte. Una paz, por otra parte, que pacifica en profundidad, pero que «nunca deja en paz», porque está habitada de un dinamismo de vida.
Los discípulos percibieron en Jesús a alguien anclado en esta paz de fondo, que no es otra cosa sino la ecuanimidad que brota de vivir en la Presencia, y que aleja cualquier miedo o inquietud.Gozo: «Os he dicho todo esto para que participéis en mi gozo, y vuestro gozo sea completo» (15,11). «Yo os aseguro que vosotros lloraréis y gemiréis, mientras que el mundo se sentirá satisfecho; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer va a dar a luz, siente tristeza, porque le ha llegado la hora; pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y está contenta por haber traído un niño al mundo. Pues lo mismo vosotros: de momento estáis tristes; pero volveré a veros y de nuevo os alegraréis con una alegría que nadie os podrá quitar» (16,21-22).
«La alegría es la señal inequívoca de que la vida triunfa», escribía H. Bergson. El gozo estable es la condición de quien conoce el secreto de lo real, de quien se ha adentrado en el Misterio. Porque es de ahí, del Misterio, de donde procede el gozo que «nadie os podrá quitar».
Me impresiona escuchar a Jesús que habla de «mi» gozo, y de un gozo «completo». ¿Cómo pudo haber luego, en la historia del cristianismo, predicadores insignes, como Bossuet, que dijeran que «Jesús no se rió jamás»?
El que así habla, ha visto y vive estable en la certeza de Lo Que Es, más allá de lo que le ocurre. No olvidemos que estas palabras están puestas en boca de alguien que esa misma noche va a ser traicionado, abandonado y negado por sus amigos, para terminar siendo ajusticiado en la cruz.
Como la paz de la que habla, el gozo no es borrado por el dolor ni por la muerte. Porque una y otro no nacen del yo, sino de la Realidad que se experimenta en la Presencia.Servicio: «Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo, que había venido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura» (13,3-5).
El llamado «lavatorio de los pies» constituye una «parábola en acción», un gesto en el que quiere expresar la actitud propia de quien se ha desapropiado del yo. Si el yo va por la vida en clave de voracidad y dominio, quien se ha desidentificado de él, lo hace en clave de ofrenda y servicio.
Los discípulos han percibido en Jesús a un hombre servicial, «que ha venido, no a ser servido, sino a servir y dar la vida», y que en este gesto adopta el papel de esclavo ―sólo un esclavo podía lavar los pies de otros―, manifestando además que únicamente esa actitud es la que permite comprenderlo.
Pero no es que esa actitud nazca de un imperativo moral; se trata de un comportamiento que se deriva de la percepción de la Unidad de todo Lo Que Es, y que traduce el amor de esa nueva conciencia, que se manifiesta más donde mayor es la necesidad.
Amor: «Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y él, que había amado a los suyos, que están en el mundo, los amó hasta el extremo» (13,1). «Os doy un mandamiento nuevo: Amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, así también amaos los unos a los otros» (13,34). «Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced en mi amor» (15,9). «Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por los amigos» (15,13).
Sin ninguna duda, fue el amor que vivía Jesús lo que más impactó a sus discípulos. Unos setenta años después de su muerte, el autor del cuarto evangelio, cuando quiere resumir su vida, en este pórtico admirable que abre lo que será el relato del final, se expresa así: «Habiendo amado a los suyos, que están en el mundo, los amó hasta el extremo».
El texto original dice «están» ―en presente, aunque está hablando de hechos ocurridos hace varias décadas―, subrayando intencionadamente, tal como ha puesto de manifiesto uno de los mejores especialistas en el estudio de este evangelio, el impacto y la intensidad de la experiencia vivida (León Dufour, 1995: 20).
He dicho más arriba que el verdadero místico es aquél que no puede no amar. Porque ya ha visto que el Amor, a pesar de todas las apariencias adversas, constituye el secreto último de lo Real. Hemos sido hechos de amor, con amor y por amor. Pero mientras estamos identificados con nuestro yo fácilmente lo ignoramos, porque el yo, constitutivamente inconsistente, no puede sentir sino carencia.
Al acallar la mente y tomar distancia del yo, emerge la Presencia y ahí empezamos a atisbar que el núcleo o «corazón» de la Plenitud unitaria es Amor.
Tienen razón las religiones al afirmar que «Dios es amor». La tiene también Jesús cuando reduce todos los mandamientos a éste. Pero no lo hace como un maestro de moral, que introdujera un nuevo código ético. Lo hace, más bien, como un sabio que ha visto y que lo ha vivido. Y eso es justamente lo que les llegó a sus discípulos.
Unidad: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» (15,5).
La mente es dualista, porque sólo puede funcionar a partir de la dualidad inicial sujeto/objeto. El resultado es un modelo de cognición marcado por esa misma dualidad. Eso explica que el yo únicamente pueda ver la realidad en clave monista-panteísta (todo es uno) o en clave dual (todo es dos). Sin embargo, al silenciar la mente, se trasciende ese modelo de cognición y la realidad se manifiesta en su carácter no-dual.
La alegoría de la vid subraya ese carácter no-dual de la realidad. Un sarmiento podría verse («pensarse») a sí mismo como algo independiente, separado y aislado; sin embargo, él mismo es también «vid». Un dedo de mi mano podría percibirse también como una realidad separada, pero él también es cuerpo..., y así sucesivamente. Todo está en todo y todo es en todo, expresándose de modos infinitamente variados.
Una tal percepción genera una unidad incuestionable. Si todo está en todo, cualquier realidad es no-diferente de mí. Y aquí es donde alcanzan su pleno sentido las palabras de Jesús, antes comentadas: «A mí me lo hicisteis». - Todos los rasgos y las actitudes que los discípulos percibieron en Jesús tienen su fuente, según el evangelio, en la experiencia de su unidad e identificación con el Padre: «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta...; lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo» (5,19). Hasta el punto de que es esa unidad la que lo alimenta: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra de salvación» (4,34).
El cuarto evangelio presenta a Jesús como alguien que vive constantemente referido al Padre: ha salido de él, vuelve a él, habla lo que le ha oído a él, hace lo que le ha visto hacer a él... El Padre lo ocupa todo en la vida de Jesús.
Todo es coherente: quien se ha desidentificado del yo, puede vivir centrado en el Misterio de Lo Que Es. Por el contrario, la identificación con el yo significa egocentración: el yo percibe la realidad como un conjunto de satélites que deben girar en torno a él. Por eso también, el yo puede tener creencias, pero es incapaz de entregarse plenamente a Dios. Porque esa entrega significaría su «muerte».
Los discípulos percibieron a Jesús como transparencia de Dios, porque Jesús, desidentificado de su yo, vivía anclado en la Presencia, como el eje sobre el que giraba toda su existencia. - La identificación con el Misterio, al que él llamaba «Padre», se expresa en la fórmula «Hijo de Dios»: “¿No está escrito en vuestra ley: «Yo os digo: vosotros sois dioses»? Pues si la ley llama dioses a aquéllos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y lo que dice la Escritura no puede ponerse en duda, entonces, ¿con qué derecho me acusáis de blasfemia a mí, que he sido elegido por el Padre para ser enviado al mundo, sólo por haber dicho «yo soy hijo de Dios»?” (11,34- 36).
Para un judío, la expresión «Hijo de Dios» no hubiera podido significar la existencia de «otro» Dios junto a Yhwh: su monoteísmo no lo hubiera podido tolerar. Con esa expresión se aludía, más bien, a alguien que gozaba de una especial elección o predilección divina que lo introducía en el ámbito de la mayor intimidad posible con Dios.
Las cosas cambian por el hecho simple de que esa afirmación aterriza en el ambiente helenístico. Los griegos estaban acostumbrados e incluso familiarizados con las figuras de los dioses, semidioses, «héroes», «hombres divinos» e «hijos de Dios»: el propio emperador romano era designado de ese modo. Para ellos, un «Dios» era un habitante de un mundo superior, que estaba dotado de los atributos de poder e inmortalidad. El nuevo contexto fue otorgando a la figura de Jesús un carácter «divino», en el sentido que les era habitual, hasta llegar a entenderlo como el Hijo «enviado» a nuestro favor.
Con esas premisas, era inevitable que, antes o después, surgiera el conflicto de interpretaciones. ¿Cómo se compaginaba la unicidad de Yhwh con la divinidad de Jesús? Los filósofos y teólogos cristianos hubieron de echar mano de las categorías filosóficas a su alcance para, a partir de ellas, encontrar una respuesta que diera razón de su fe. El proceso fue lento, difícil y doloroso, hasta que fraguó, oficialmente, en las definiciones dogmáticas de los concilios de Nicea (325) y Calcedonia (451).
Sin embargo, con la emergencia de lo transpersonal, al diluir definitivamente la pretendida absolutización del modelo de cognición dualista, todo se modifica, porque se ha modificado el propio modelo de cognición. Superado el modelo mental, ni Dios ni Jesús pueden considerarse como seres separados, porque nada está separado de nada; no son objetos ni tampoco sujetos; no son un «tú», porque no hay ya ningún «yo» que los perciba como tales.
Cuando se acalla la mente, lo que aparece es el Misterio-sin-costuras-de-lo-Real, donde todo está en todo. En esa clave, la expresión «Hijo de Dios» remite a Jesús como la manifestación de Lo Que Es y, simultáneamente, expresión de Lo Que Somos. ¿Cabe algo más divino? ¿No «coincide» esta manera de nombrarlo con lo que pretendían afirmar los cristianos de los siglos IV-V?
El malestar creyente surge, a mi modo de ver, por el hecho de no haber experimentado aún lo que es la conciencia transpersonal. Es esto lo que lleva a muchos a condenar cualquier formulación discrepante de la literalidad de los dogmas tradicionales. Porque temen que se está perdiendo algo valioso. Y es así: visto desde la conciencia mental (mítica e incluso racional), esto supone una «pérdida» ―el yo pierde su referencia de seguridad «separada»―. Pero, una vez atisbado lo transpersonal, lo que parecía pérdida se convierte en liberación definitiva. - En el origen de todo, la Conciencia unitaria que Jesús vive, aunque tal conciencia venga expresada en un lenguaje todavía mítico: «¿Qué ocurriría si vieseis al Hijo del hombre subir adonde estaba antes?» (6,62). Porque lo que el evangelio tiene claro es que esa nueva conciencia requiere «nacer de nuevo»: «El que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios» (3,3). «Bajar del cielo», «subir al cielo» significa, en el esquema mítico que piensa a Dios habitando el espacio celeste, vivir en el ámbito de Dios, participar plenamente de la vida divina.
Al reconocerlo como «bajado del cielo», los discípulos han percibido a Jesús como alguien que vivía la divinidad sin distancia de ningún tipo, hasta el punto de que verlo a él era «ver» a Dios. Ahora bien, vivir la divinidad sin distancia significa vivir la Unidad y, por tanto, estar situado «más allá» de la percepción dual que la mente impone.
Eso significa que, para acceder a ese Misterio que Jesús denominaba «Reino de Dios», sea necesario «nacer de nuevo». Lo que está en juego, en efecto, es una nueva identidad... Se requiere, por tanto, un nuevo nacimiento.
En el propio lenguaje evangélico, podría expresarse como «morir al yo» y «seguir a Jesús». En clave transpersonal, equivale a reconocer que el yo ―con el modelo conceptual que de él se deriva― no es la identidad definitiva. Hace falta «nacer» a la conciencia unitaria: sólo ella nos permitirá acceder a ese nuevo modo de ver y de vivir. - Desde esa nueva conciencia, Jesús declara abiertamente el final del templo («Destruid este templo, y en tres días yo lo levantaré de nuevo»: 2,19), porque el verdadero templo es su propio cuerpo, es decir, la persona. En la misma línea, señala el final de toda religión: «Está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre, no tendréis que subir a este monte ni ir a Jerusalén... Ha llegado la hora en que los que rinden verdadero culto al Padre, lo adoren en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad» (4,21-24).
No podía ser de otro modo. En esa nueva conciencia, todo es «templo de Dios»..., porque nada está separado de nada. Todo es expresión y manifestación de lo Real. Vacío y forma, inmaterial y material, Dios y creación..., todo es no-diferente, imposible de ser separado.
El texto del cuarto evangelio nos lleva a plantearnos una nueva cuestión: ¿Queda lugar para la religión en la conciencia transpersonal? La respuesta la ofrece el propio texto: Ha terminado el tiempo del templo; la adoración es «en espíritu y en verdad».
La religión es el modo en que la espiritualidad toma forma mientras el ser humano se halla en el nivel mental ―sea mítico o racional― de la conciencia. Como yo separado, percibe a Dios como Ser también separado: he ahí la religión que ha de expresarse en creencias, ritos y prácticas; la religión del templo.
Ahora bien, en la medida en que se transciende el yo, Dios deja de ser percibido como un ser separado, y justamente entonces todo se llena de su presencia y de su aroma. Y la persona que ha nacido a esa nueva conciencia se convierte en adorador de Lo Que Es. Adora «en espíritu y en verdad», porque en todo percibe el Misterio digno de adoración, alabanza y amor.
«Ha resucitado»: la experiencia que dio origen al cristianismo
De todo lo que sus discípulos trasmitieron a propósito de Jesús, ocupan un lugar preeminente los testimonios acerca de la resurrección. Hasta el punto de que en esa afirmación ―«Jesús ha resucitado de entre los muertos» o «Jesús ha sido resucitado por Dios»― se condensa el primer credo de aquella comunidad inicial. Y es esa misma fe en la resurrección la que constituye el núcleo de la fe cristiana, ya que, al decir de Pablo, «si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como vuestra fe carecen de sentido» (Primera Carta a los Corintios 15,14, escrita hacia el año 55). El cristianismo se fundamenta en el llamado «acontecimiento pascual»: la muerte-resurrección de Jesús.
Desde la perspectiva de este trabajo, me interesa únicamente señalar la contundencia del testimonio de los discípulos, que se sienten radicalmente transformados por lo que dicen haber experimentado: El crucificado sigue vivo... «y nosotros somos testigos» (Libro de los Hechos de los Apóstoles 2,32).
Ellos intentarán plasmar la experiencia en una serie de relatos de apariciones del Resucitado, con alusiones también a la tumba vacía. Hoy somos conscientes de que tales relatos no pretenden ―ni hubieran podido― ser una crónica periodística de lo ocurrido. Como ponen de relieve los exegetas y teólogos más rigurosos ―pueden consultarse dos obras de síntesis que tienen en cuenta los estudios más recientes sobre esta cuestión: Lois, 2002; Torres Queiruga, 2003)―, tanto el acontecimiento mismo de la resurrección como las apariciones del Resucitado «ocurren» en un nivel que trasciende el tiempo y el espacio. Siendo acontecimientos absolutamente reales, no pertenecen al ámbito de la historia. Se trata, por decirlo en una palabra, de una experiencia transpersonal. Y eso fue justamente lo que vivieron los discípulos.
A lo largo de su vida, como hemos tenido ocasión de comprobar en los textos evangélicos comentados, Jesús manifiesta una confianza ilimitada, también ante su propia muerte. Lo que se conoce como su «agonía en el Huerto de los Olivos» no invalida lo que había sido una constante en su vida; de hecho, sale incluso de esa angustia gracias a la confianza y la experiencia del Padre a quien siente como Consuelo.
No podía ser de otro modo: quien ha accedido a un nivel de conciencia transpersonal, trascendidas las barreras de la mente, se halla en el Presente atemporal, en el que la muerte no es sino un fenómeno episódico, la modificación de una apariencia. Quien se encuentra en ese Presente sabe bien que nada morirá, porque nada ha nacido; todo, sencillamente, Es.
¿Qué ocurre con los discípulos? Como decía más arriba, resulta llamativa la firmeza de su testimonio, expresado en textos tan plurales y distintos, pero habitados todos ellos por un espíritu de tal convicción, gozo, fortaleza, transformación..., que podemos afirmar con rigor que aquellos hombres y mujeres vivieron una experiencia transpersonal.
Más allá de lo empírico, de todo lo que puede ser constatable por medio de los sentidos, por diferentes factores, entre los que hay que destacar probablemente su propia convivencia con Jesús, accedieron a un nivel de conciencia transpersonal que les permitió «ver» al Resucitado, en aquel mismo Presente en el que Todo Es.
Lo que sucedió después se explica porque una experiencia de ese tipo no puede encerrarse en los límites de la mente. Por eso tuvieron que recurrir al lenguaje simbólico, en el que fueron escritos los textos que han llegado hasta nosotros, y que se expresan, como no podía ser de otro modo, en unas categorías míticas hoy definitivamente caducadas: se dejó tocar, se vio, comió, ascendió entre las nubes, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre... De hecho, cuando nos quedamos en la literalidad ―y en la forma objetivante de los relatos―, las preguntas, llevadas a la caricatura, conducen al absurdo: ¿Por qué las apariciones tuvieron que durar sólo 40 días en el mejor de los casos (Libro de los Hechos de los Apóstoles 1,3), o un solo día ―el propio Lucas, autor del libro citado, en su evangelio, había situado la ascensión en el mismo día de la resurrección: evangelio de Lucas 24,51-?
Podemos comprender que, dentro del paradigma de la antropología unitaria que caracteriza el pensamiento bíblico, hablaran de resurrección «corporal», y se refirieran al Resucitado como alguien a quien se puede «ver» y «tocar», porque se muestra con el mismo cuerpo que tenía antes de su muerte.
Al hacer así, los discípulos pretenden únicamente afirmar dos cosas: que la resurrección es real, y que el Resucitado es el mismo al que ellos habían tratado. De ese modo, buscan preservar tanto la realidad de la resurrección como la identidad del Resucitado.
Pero eso no significa, evidentemente, sostener que la resurrección implique la ausencia del cadáver. El concepto «cuerpo» no se refiere a la materialidad, que no sólo se descompone tras la muerte, sino que cambia a lo largo de nuestra propia vida, incluso renovándose periódicamente la totalidad de las células que lo componen. Lo definitivo del «cuerpo» no es la materialidad, sino su realidad como expresión de la persona y fundamento de su capacidad de relación.
Dicho con otras palabras: La corporalidad de Jesús resucitado ―de toda persona que muere― trasciende radicalmente la condición espacio-temporal; por tanto, no tiene ―ni puede tener― ninguna de las cualidades físicas que constituían su cuerpo mortal. El carácter no-material de su cuerpo sólo resulta accesible en una experiencia que trasciende lo empírico y lo puramente mental; es decir, en una experiencia transpersonal. Esto es, probablemente, lo que vivieron los discípulos.
Por eso, más allá de las expresiones que tienen que utilizar para dar cuenta de lo que han percibido, más allá de la insostenible literalidad de las palabras empleadas, podemos apreciar en sus testimonios tanto el dinamismo de la Presencia experimentada, como los efectos de esa misma experiencia, junto con algunas «indicaciones» para poder abrirse a ella. En este sentido, los relatos son también catequesis que buscan transmitir y, a la vez, posibilitar la experiencia.
En concreto, los relatos de apariciones del Resucitado constituyen 6 conjuntos literarios (Marcos 16,1-8; Marcos 16,9-20; Mateo 28; Lucas 24; Juan 20, Juan 21), imposibles de concordar en sus detalles (número de apariciones, tiempo, lugar). De hecho, si los redactores hubieran querido engañarnos, lo hubieran hecho mejor. Ellos narran su experiencia como pueden.
Pues bien, estos relatos de apariciones, caracterizados por su llamativa sobriedad, contienen tres elementos significativos: 1) Los discípulos no esperan al Resucitado, les sorprende como Viviente; según los textos, no se trata de una proyección de ellos; 2) les cuesta reconocerlo; según los textos, el reconocimiento del Resucitado no se produce fácilmente; 3) una vez reconocido, Él les transmite su misión.
En el momento mismo en que experimentan la Presencia del Resucitado «habitando» toda la realidad, aquellos hombres y mujeres se perciben a sí mismos, no sin desconcierto, en un nuevo estado de conciencia que trasciende los límites físicos y que, a la vez que les llena de gozo y de fortaleza, les lleva a captar como propia la misión de Jesús. En una vivencia tan intensa e inédita de su Presencia, que los discípulos sentirán «arder sus corazones» (evangelio de Lucas 24,32), y Pablo llegará a afirmar: «Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Carta a los Gálatas 2,20).
Lo que queda claro es que la «visión» del Resucitado no es física; a esto parecen aludir los evangelistas cuando hablan de la dificultad ―y hasta del «miedo»― que experimentaban los discípulos para reconocerlo. Todo eso significa sencillamente que Jesús no ha vuelto a «esta» vida, sino que «ha entrado» en la vida de Dios, por lo que sólo puede ser reconocido con los «ojos de la fe», es decir, en una «capacidad de ver» que trasciende lo estrictamente mental. En esa percepción, los discípulos se descubren compartiendo una unidad con él, similar a la que el propio Jesús vivía con el Padre, y a la que el autor del cuarto evangelio se referirá reiteradamente, poniendo en labios del Maestro frases como ésta: «No os dejaré huérfanos, volveré a estar con vosotros» (evangelio de Juan 14,18); «volveré y os llevaré conmigo, para que podáis estar donde voy a estar yo» (14,3); «volveré a veros y os alegraréis con una alegría que nadie os podrá quitar» (16,22). Porque «el que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él» (14,23). Y también: «Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo» (17,24)... «Lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros» (17,21), porque «ahora saben, con absoluta certeza, que yo he venido de ti» (17,8).
En definitiva, gracias a la experiencia vivida, los discípulos saben que «podéis encontrar la paz en vuestra unión conmigo. En el mundo encontraréis dificultades y tendréis que sufrir, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo» (16,33).
Es claro que quien se expresa en estos textos es el Resucitado; o, por decirlo con mayor propiedad, es la experiencia de la resurrección la que permite a los discípulos «escuchar» a Jesús y «captar» estas palabras, en una «absoluta certeza» que únicamente pueden certificar quienes han vivido la experiencia, que los ha convertido precisamente en «testigos».
Es también a partir de su propia experiencia como, poco a poco, la comunidad va cayendo en la cuenta de que hay momentos singulares en los que puede alumbrarse más fácilmente la capacidad de reconocer al Resucitado. Los distintos relatos de apariciones ―desde la Magdalena a los de Emaús― se convierten así en catequesis que quieren «indicar» esas circunstancias «favorables»: la fracción del pan, la Escritura sagrada, las propias palabras del Jesús histórico, la acogida del desconocido, la comunidad...
De ese modo, con sus categorías y dentro de su «idioma» cultural, aquellos hombres y mujeres trataron de expresar y transmitir lo que habían experimentado.
¿Cómo podemos entenderlo hoy? Una vez superado el nivel mítico de conciencia y trascendido también el mental, la resurrección de Jesús aparece como la experiencia de la Vida-Que-Es, en la no-diferencia. Lo que ha sucedido en él es, en realidad, lo que sucede en todos. Más aún: sucede en todos, en la no-diferencia que somos. La resurrección es un fenómeno transpersonal: nos introduce en la verdad profunda de lo real, que no es la «apariencia» separada y fraccionada que nuestra mente nos muestra, sino la Unidad sin costuras, no-dual, de la Vida-Que-Es-y-Somos.
Lo que podemos concluir
Cuando leemos el evangelio, no desde una clave mental ―mítica o racional―, sino desde una perspectiva transpersonal, descubrimos a Jesús como alguien que percibió la verdadera naturaleza de lo real. Es decir, alguien que vio.
Ese ver significó para él descubrir su identidad profunda como «Yo soy», Conciencia-sin-forma, más allá del yo-mental, que queda integrado y trascendido. Y eso explica también que, con su vida, Jesús viviera ―realizara― a Dios, en forma de sabiduría y de compasión.
Jesús vive en un estado de conciencia unitaria o transpersonal, de donde brota una confianza ilimitada y un sentimiento inquebrantable de Unidad, que le hace vivir en identificación con todos y con el Misterio de lo Real (Dios), hasta poder presentarse como «Yo soy».
Fue el «hombre fraternal»: todo su comportamiento tuvo como eje el amor a los otros, expresado como bondad, compasión y servicio incondicional. Ese comportamiento no proviene, en primer lugar, de un empeño ético, esforzado o voluntarista, sino de su propia comprensión de la realidad: él vio que el «yo» no era la realidad definitiva, y por eso mismo enseñó que vivir para el yo equivale a perder la vida. Y lo que enseñaba no era diferente de lo que él mismo vivía.
Sus discípulos percibieron en él a un hombre des-egocentrado, libre, acogedor, veraz...; vieron en él la personificación e incluso la fuente de la confianza, de la paz, del gozo, del servicio, del amor, de la unidad..., el Rostro humano de la «divinidad». En nuestro lenguaje, diríamos que vieron en él la Presencia de lo transpersonal.
Tras la muerte en la cruz, los discípulos vivieron sorpresivamente el «encuentro con el Resucitado», en una experiencia de carácter también transpersonal. Usando categorías propias de la época, la trasmitieron en relatos simbólicos, con los que trataban de dar cuenta de la misma. Esa experiencia es coherente con la enseñanza misma de Jesús, así como con el nivel de conciencia (transpersonal) en el que vivió.
Lo que luego ocurrió es que Jesús fue leído desde el nivel mítico y racional. No podía ser de otro modo, porque ése era el nivel en el que, colectivamente, se encontraba la humanidad. Pero esa lectura tuvo necesariamente su coste.
Transformó a Jesús en un «Dios separado» ―destruyendo incluso la unidad que había constituido lo más nuclear de su experiencia―, convirtiéndolo en «objeto de culto». Y en lugar de tomar su mensaje como la invitación a vivir un camino de transformación que permitiera trascender la conciencia egoica, se creó otra religión, caracterizada también por las creencias y el dualismo mítico.
No me parece arrogancia afirmar que quizás hoy estemos en condiciones de poder comprender el mensaje de Jesús desde una perspectiva nueva, más «cercana» a la que fue la suya. Y no sólo por los conocimientos que, desde las diferentes ciencias, nos permiten una aproximación mayor a la realidad geográfica, económica, social, política y religiosa de la Palestina del siglo I, sino porque podemos empezar a atisbar el horizonte de lo transpersonal, lo cual nos sitúa en una «frecuencia de onda» desde la que conectar más fácilmente con lo que él vivió.
Desde esta nueva perspectiva, Jesús deja de ser percibido como un «salvador celeste» separado, para poder ser comprendido como el hombre que «vivió» y «realizó» el Misterio, de modo que puede llamarse con verdad «Hijo de Dios» y «Dios». Más allá de cualquier «mapa» mental, vio y se ancló en el «territorio», hacia el que todos los mapas ―también los religiosos― apuntan.
Jesús constituye una invitación al ser humano para que ―acallada la mente, en el silencio del yo, en la Presencia luminosa y autoconsciente― pueda experimentar que estamos todos constituidos de la misma y única Realidad. Y que, al des-identificarnos del yo, accedemos a la Conciencia unitaria que se manifiesta como sabiduría y compasión.
Eso explica que el suyo sea un mensaje con el que fácil y gustosamente «sintoniza» cualquier persona. Porque pone vida y palabras a lo que todos, lo sepamos o no, somos y aspiramos a vivir. Lo mismo nos ocurre con todas aquellas personas que se viven en la Presencia que somos: más allá de las palabras que utilicen, se convierten en «reveladoras» de nuestra más profunda realidad. Son portadoras de un mensaje transpersonal que nos pone en contacto con la verdad de lo que es, aunque sólo podamos percibirlo y vivirlo en la medida en que el propio yo es trascendido.
BIBLIOGRAFÍA
- Biblia (La) (1992), La Casa de la Biblia, Madrid.
- Cavallé, M. (2008), La sabiduría de la no-dualidad. Una reflexión comparada entre Nisargadatta y Heidegger. Barcelona: Kairós.
- Corbí, M. (2007), Hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones, sin dioses. Barce lona: Herder.
- Daniels, M. (2008), Sombra, Yo y Espíritu. Ensayos de psicología transpersonal. Barcelona: Kairós.
- Ferrer, J.N. (2003), Espiritualidad creativa. Una visión participativa de lo transpersonal. Barce lona: Kairós.
- Lenaers, R. (2008), Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de modernidad. Quito: Abya Yala.
- Léon-dufour, X. (1995), Lectura del evangelio de Juan, III: Jn 13-17. Salamanca: Sígueme.
- Lois, J. (2002), La experiencia del Resucitado, en los primeros testigos y en nosotros hoy. Vitoria: Fronte ra/Hegian.
- Marion, J. (2005), Desde dentro de la mente de Cristo. El sendero interior de la espiritualidad cristiana, Gaia, Madrid.
- Martínez, E. (2008), ¿Qué Dios y qué salvación? Claves para entender el cambio religioso. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Martinez, E. (2009), La botella en el océano. De la intolerancia religiosa a la liberación espiritual. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Nolan, A. (2007), Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical. Santander: Sal Terrae.
- Rodrigáñez, C. (2007), El asalto al Hades. La rebelión de Edipo (1a Parte). Barcelona: Virus.
- Torres queiruga, A. (2003), Repensar la resurrección. La diferencia cristiana en la continuidad de las religiones y de la cultura. Madrid: Trotta.
- Vigil, J.M. (2007), Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular. Córdoba: El Almendro.
- Visser, F. (2004), Ken Wilber o la pasión del pensamiento. Barcelona: Kairós.
- Wilber, K. (1991), Los tres ojos del conocimiento. Barcelona: Kairós.
- Wilber, K. (2007), Espiritualidad integral. El nuevo papel de la religión en el mundo actual. Barcelona: Kairós.
- Wilber, K. (2008), La visión integral. Introducción al revolucionario enfoque sobre la vida, Dios y el Universo. Barcelona: Kairós.
Enrique Martínez Lozano es psicoterapeuta, sociólogo y teólogo. Imparte conferencias y seminarios por toda España aunando psicología y espiritualidad, además de dedicarse al acompañamiento psicológico y espiritual. Es autor de los libros: La botella en el océano, ¿Qué Dios y qué Salvación?, Vivir lo que somos, Nuestra cara oculta, ¿Dios hoy?, Donde están las raíces, El gozo de ser persona. / Más info