Pepe Cánovas
Douglas Harding no tiene cabeza
Por Pepe Cánovas 26 de abril de 2020Douglas estaba muy lejos de casa cuando perdió la cabeza. Había nacido en Suffolk, Inglaterra, tenía veintinueve años y había venido a la India para trabajar de arquitecto. Eran los años treinta del siglo pasado, cuando el subcontinente asiático todavía era una colonia del imperio británico y la segunda guerra mundial estaba a punto de estallar. Una tarde cayó en sus manos este autorretrato del filósofo austriaco Ernst Mach:

El filósofo se había dibujado a sí mismo sin utilizar un espejo o una foto, ignorando lo que no alcanzaba a ver directamente. Douglas estuvo mirando aquella imagen hasta que su mujer le llamó a cenar, le tenía hipnotizado. Por un lado era el retrato más subjetivo que había visto nunca, el autor no se había apartado ni una pulgada de sí mismo para realizarlo, pero a la vez era objetivo, no había nada en él que le pudiera haber llegado distorsionado. Lo que ves es lo que hay.
Douglas se había aficionado a la filosofía leyendo a Martin Heidegger, sus reflexiones sobre la pregunta metafísica por excelencia: ¿Por qué hay algo en lugar de nada? La familia de Harding pertenecía a Los Hermanos Exclusivos de Plymouth, un grupo evangélico que predicaba que sólo ellos se salvarían, el resto acabaríamos en el infierno, y la respuesta que su padre le dio a tan intrigante pregunta, planteada por Leibniz dos siglos antes, fue que los designios del señor son inescrutables.
Douglas no dijo nada, sabía con quién se la estaba jugando, pero aquella respuesta no le cuadraba; si Dios creó todo lo que hay, ¿quién creó a Dios? La generación espontánea le parecía aún más increíble que la idea de un creador, lo lógico sería que no hubiese nada y que nunca lo hubiera habido. La existencia es absurda, de eso no tenía duda, pero también era evidente que el universo está lleno de cosas que existen y que una de ellas era él. Dejó a un lado la pregunta de Heidegger y pasó a la siguiente más obvia; qué era esa cosa llamada Douglas Harding.
Después de darle varias vueltas llegó a la conclusión de que su identidad dependía de la distancia que tomara el observador. Para su familia era Douglas, para sus vecinos un Harding, para los chinos un inglés y para los marcianos un terrícola. Si el observador se acercaba, su identidad se iría transformando en células, moléculas, átomos y partículas subatómicas. Él era todo eso a la vez, desde terrícola hasta protones. Su identidad estaba formada por múltiples capas, igual que una cebolla. Había pasado de cosa a cebolla, sin duda un avance pero que no terminaba de satisfacerle.
Desde entonces apenas había progresado en el autoconocimiento, más allá de añadir capas a la cebolla. Ahora, gracias a un retrato sin cabeza, estaba viendo la luz. En el centro de su ser no había nada en absoluto, su verdadera identidad era la nada. Al descubrirlo sintió un alivio inmediato. La nada es sensata, la nada es sólida, no tiene características como los algos, no se la puede estudiar desde diversos puntos de vista ni se transforma o adopta mil formas como los algos. La nada es nada, y punto. Y él, aunque pareciera algo, en el fondo era nada, y eso es bueno.
Aquella noche durmió como un niño. Al día siguiente estuvo distraído en el trabajo. Llegó a casa y se encerró en su despacho para seguir estudiando el dibujo del filósofo. Había dos cosas que no le gustaban, la guadaña de arriba y la naricilla respingona. Esos detalles sobraban, no eran naturales, a no ser que Ernst Mach fuese por la vida con un ojo guiñado. Douglas pintó su propio retrato.
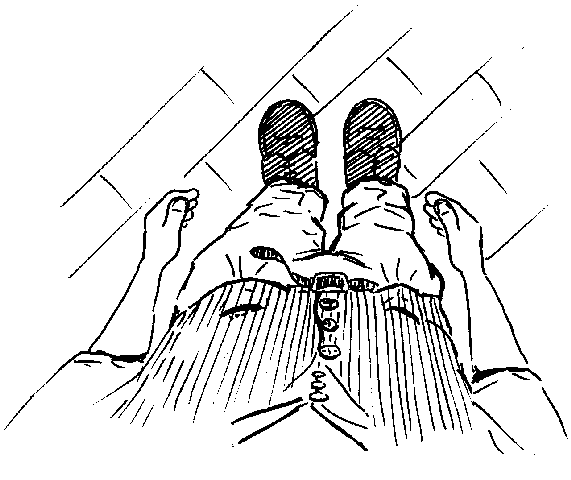
Eso era él; un par de zapatos, pantalones, dos brazos y tres cuartos de camisa. A partir de ahí, la nada. Esto dejó escrito sobre la experiencia de encontrarse a sí mismo: "No necesité mucho tiempo para darme cuenta de que esa nada, ese hueco donde debería haber una cabeza no era un vacío ordinario. Al contrario, estaba muy ocupado. Era un inmenso y lleno vacío, una nada que encontraba sitio para todo, para la hierba, para los árboles, las distantes colinas y, allá a lo lejos, por encima de ellas, las cumbres nevadas. Había perdido una cabeza y ganado el mundo."
En la cena apenas dijo nada, monosílabos y alguna frase hecha. Su mujer estaba preocupada.
―¿Qué te pasa últimamente?
Douglas bajó de las nubes, la contempló unos segundos y dijo:
―Me pasa que entre tus orejas sólo veo un corte de pelo, mientras que entre las mías cabría la raya del horizonte.
―Qué bonito, aunque me parece que lo has dicho al revés.
―No, así está bien, no pretendía ponerme romántico. Lo que te quiero decir es que no tengo cabeza.
―¿La has perdido? ―intentó sonar alegre.
―En realidad nunca la he tenido.
La señora Harding se puso seria. Temía que su marido se hubiera vuelto loco, que realmente hubiese perdido la cabeza.
―¿Y yo tampoco tengo? ―preguntó con cautela.
―Sí, tú sí, pero desde mi punto de vista, que no es el importante. Sólo tú puedes descubrir que no la tienes.
―¿Por qué querría hacer yo eso?
―Porque te quita las penas. Haz una cosa, recorre el contorno de tu cara con el dedo índice, así, despacio ―dijo, pasándole un dedo por la frente, mejilla izquierda y barbilla, para subir por la otra mejilla. ―Mientras, dime lo que ves.
―Veo tu cara.
―Y qué más, dale otra vuelta.
―La pared, el cuadro.
―Muy bien, ahora levántate y haz eso mismo mirando por la ventana.
―Mira Douglas, tengo mucho que hacer. ¿En serio estás bien?
―Perfectamente.
Harding trabajaba en la construcción de un puente ferroviario sobre el río Godavari, el más caudaloso de la India después del Indo y el Ganges. El río medía más de una milla de ancho en el punto donde pretendían cruzarlo, y habían contratado a ingenieros, arquitectos y cientos de obreros para hacer el puente, cuarenta y cuatro pilares de mampostería de piedra sosteniendo la estructura de acero que alojaría las vías del tren.
Era la hora del almuerzo y el señor Munford, ingeniero jefe del proyecto, se sentó al lado de Douglas. El señor Munford sentía simpatía hacia aquel muchacho que no hablaba con la boca llena, algo que no soportaba, y porque jamás le molestaba con temas del trabajo durante las comidas.
―Qué tal Harding, cómo va eso.
―Muy bien, y usted.
―También bien, para qué voy a decir otra cosa.
―¿Le gustaría hacer un experimento?
―Por qué no ―la pasión del señor Munford era la ciencia.
―Junte los puños delante de su cara, en paralelo, con un dedo índice señalando hacia fuera y el otro hacia usted.
―Muy bien, y ahora qué.
―Dígame qué señala el índice de su mano izquierda.
―El plato, la mesa, no sé.
―¿Y el de la derecha?
―Mi cara.
―No, eso no es lo que está usted viendo. Mire atentamente a donde apunta su dedo y vuelva a decirme qué ve.
―El espacio entre la punta del dedo y mi cara ―Munford empezaba a cansarse.
―Exacto. Fuera está lleno de cosas, dentro no hay nada.
―¿Cómo?
―Que resulta evidente que no somos un simple objeto enfrentado a otros objetos, sino el vacío que todo lo contiene.
―Ya, bueno, páseme el pan por favor.
Esa noche, estando en la cama con la luz apagada, Douglas se preguntó qué pasaría si fuera ciego. Si no pudiera ver, ¿cómo sabría que no tiene cabeza? Palpando con la mano derecha, recorrió su brazo izquierdo, llegó al hombro, pasó por el cuello y terminó en la coronilla. Si fuera ciego, su cabeza sería tan real como el resto del cuerpo. Aquello invalidaba su teoría, una verdad que no es universal deja de ser verdad.
Se levantó de la cama y salió al porche a fumar un pitillo. El cielo estaba lleno de estrellas, pero si fuera ciego no podría verlas y encima tendría cabeza. La suerte de no serlo no le consolaba por la tristeza de volver a tenerla. El tabaco no le estaba sabiendo bien. Apagó el cigarrillo y volvió dentro. Estaba inquieto, no tenía sentido meterse en la cama. Entró en el despacho a contemplar su retrato.
Sí, vale ―pensó― es evidente que un ciego tiene cabeza, pero la falta de ésta no puede ser la única forma de saber que tu identidad más profunda es la nada, seguro que con el tacto o con el oído también puede uno conocerse a sí mismo. La vista es el sentido predominante en los seres humanos, es lógico que sea ella mi puerta al discernimiento. Yo puedo ver y veo que no tengo cabeza. Si no pudiera ver, habría ido por un camino distinto, pero como sí puedo, no tengo cabeza. ―Jamás volvió a dudar de este hecho.
Su mujer aporreó la puerta del baño.
―Llevas una hora ahí metido. Vas a llegar tarde, aparte de que necesito entrar.
―Sí, perdona, enseguida salgo.
Douglas estaba mirándose en el espejo. Qué bien mentía ese cacharro. Su verdadera cara no era así en absoluto, no tenía forma ni color, no era ese óvalo sonrosado que mostraba el cristal estafador. Y lo que hacía con los ojos ya era de poner una denuncia; el espejo decía dos pero ni borracho veía doble, el espejo decía pequeñas rendijas pero se parecía más a una ventana panorámica, y el espejo decía azul pero él veía siete mil colores.
Se marchó de casa sin desayunar. Iba por la calle sintiendo que todo giraba a su alrededor. Las aceras se desplegaban a su paso, las carretas echaban a andar en cuanto torcía la esquina, y el sol iluminaba la escena sólo porque él le había echado una mirada. Era como Atlas llevando el mundo sobre sus hombros.
Douglas llegó a la orilla del río y encontró sin dificultad su barca, era la única que no había zarpado. Los obreros ya la habían cargado y le estaban esperando. El Godavari es un río estacional, tranquilo hasta que llega el monzón. Estaban en abril y debían darse prisa si querían terminar las columnas del puente antes de que vinieran las lluvias, un pequeño retraso complicaría extraordinariamente el trabajo. Partieron rumbo al pañuelo rojo número nueve, siguiendo la gruesa cuerda que cruzaba el río de lado a lado. La cuerda llevaba atados pañuelos rojos cada ciento cuarenta pies, indicando dónde irían los pilares. El arquitecto disfrutó de la travesía subido a la proa del barco, derribando casas, bosques y montañas con su mirada, o más bien cuando dejaba de mirarlos. Se sentía Shiva el destructor.
Llegaron al noveno pañuelo y echaron el ancla. Douglas indicó dónde debían colocar la primera tablestaca. Habían traído un buen cargamento de estas largas planchas de acero, diseñadas para ser clavadas en el lecho del río, ensamblarse entre ellas y crear un recinto estanco donde poder trabajar en seco bajo el nivel de las aguas. Hacía viento aquel día y la corriente del río tampoco ayudaba. Los obreros se afanaban en no perder más tablestacas de las que lograban colocar, siguiendo instrucciones cada vez más escasas e imprecisas, mientras Douglas observaba fascinado el espectáculo que se desarrollaba en cubierta. Se sentía como un maestro de marionetas que se ha cansado de controlar la situación. Qué fabulosa es mi verdadera cabeza ―pensaba― capaz de poblar el mundo con increíbles personajes. Los hay que son muy graciosos, otros auténticos héroes, la mayoría del montón y alguno despreciable.
―¡Harding! ―Gritó el señor Munford desde una lancha.
El ingeniero jefe exteriorizó su cabreo por la marcha de las obras en el noveno pilar del puente mientras Douglas cavilaba en el tremendo poder que albergaba su verdadera cabeza. Hace un minuto pintaba el mundo de color rosa y ahora le estaba dando una mano gris, a saber qué inventaría en el futuro. Se sentía Miguel Ángel fingiendo que escuchaba al papa Julio segundo, sí, ya haré yo la Capilla Sixtina como a mí me dé la gana.
Recuperaron la mayoría de las tablestacas que habían perdido, terminaron el recinto a la hora del almuerzo y regresaron a tierra. El arquitecto comió a solas, reflexionando sobre la humildad de su verdadera cabeza. A pesar de los poderes que había desplegado esta mañana, estaba lejos de sentirse importante. Cierto que por un momento se había creído Atlas, Shiva, el maestro de marionetas y Miguel Ángel Buonarroti, pero sólo había sido para atestiguar su poder. Enseguida se había negado a sí misma, haciéndose a un lado para dejar sitio a su obra. La cabeza de mentira, por el contrario, se habría quedado bloqueada si todo esto hubiera sido mérito suyo.
Por la tarde amainó el viento. Regresaron al noveno pañuelo y achicaron el agua del interior del recinto, usando la bomba que transportaba el barco. Algunos obreros trabajaban desde dentro, con el agua por la cintura, instalando contrafuertes para evitar que la fuerza del río derribara las tablestacas. El plan era secar el recinto, echar hormigón para cimentar el terreno y levantar la novena columna del puente. Cuando terminaran, quitarían las tablestacas y el Godavari bañará el pilar. La flora y fauna local sacará partido de estas piedras sumergidas y en breve será como si hubieran estado siempre. Douglas vigilaba desde la proa mientras anotaba en su cuaderno lo que parecían ideas arquitectónicas:
"Mirar dentro a la vez que fuera supone contemplar la fuente pura de la que emana el bullicio del mundo sin vernos arrastrados por este."
"Sólo nuestra naturaleza vacía es consciente. Todo lo demás es de lo que ella es consciente."
"Yo soy la Consciencia que observa, que no tiene ningún comienzo, ningún final, y nunca moriré."